Doña Perfecta
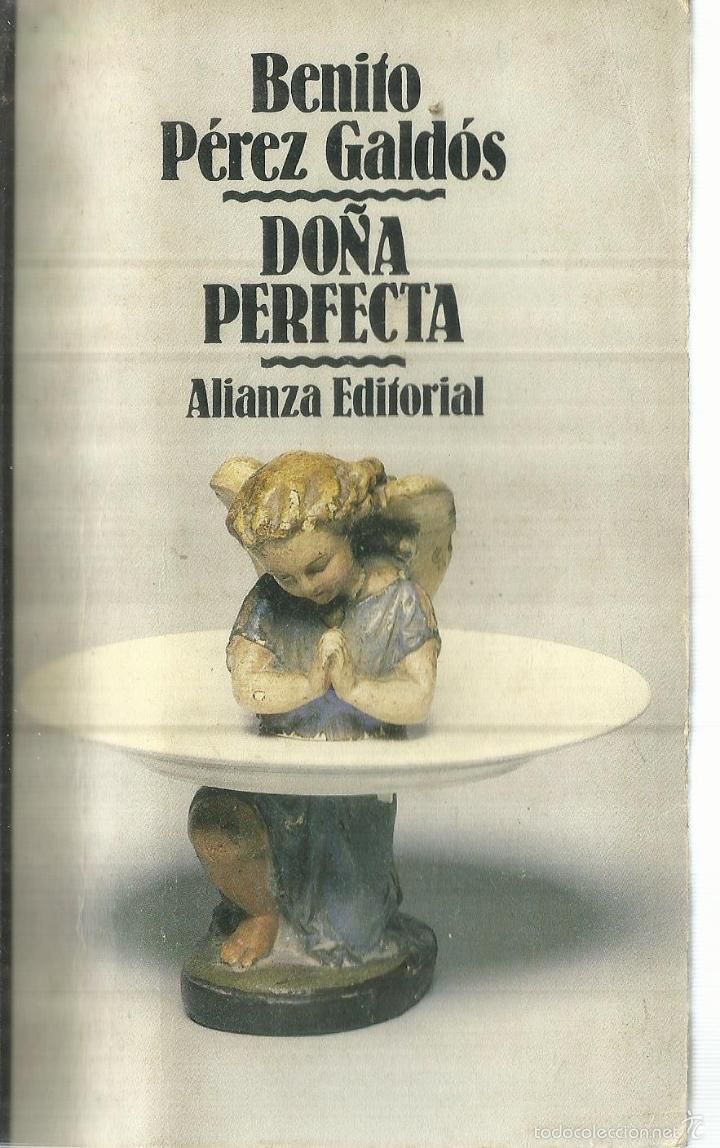
Reseña
Doña
Perfecta (1876)
Benito
Pérez Galdós
Es posible que por algún prejuicio que se haya leído en una historia o manual de la literatura se considere la literatura escrita en nuestra lengua antes del modernismo y del Boom como intentos prístinos en busca de la propia expresión que no ameritan mayores análisis formales. Frente a esta visión teleológica o funcionalista solo hay que acercarse a las obras del realismo hispanoamericano para entender que se trata efectivamente de un prejuicio, pero de esos que no sirven para la interpretación -como decía Gadamer-, porque proponen modelos prediseñados antes de adentrarse en la experiencia literaria. Probablemente, la autonomización de la profesión del escritor, las ventas editoriales y la afirmación y visto bueno del centro hayan contribuido a la mirada despectiva hacia lo que se produjo en nuestra lengua en el siglo XIX. Hay que leer Doña Perfecta (1876) para ser testigo de una obra llena de complejidad, que pone el dedo en la llaga en torno a los procesos de modernización que marcaron la contradicción de un mundo en cambio constante que todavía se aferraba a los fundamentos de la tradición. Doña Perfecta como tantas otras obras del realismo son un testimonio de los intercambios culturales Europa-América Latina que resultaron en una expresión prestada que hablaba de temas inéditos para el centro.
En Doña Perfecta, Pérez Galdós, cuenta la vida de un joven educado en la universidad, en Madrid, que va a un pueblo llamado Orbajosa con el propósito de casarse con su prima, Rosario. Antes de llegar al pueblo debe pasar por Villahorrenda, nombre ficticio que destaca el humor y la ironía magistral del escritor de Las Palmas de Gran Canaria. Lukács ha dicho que la ironía es el arma a través de la cual la novela realista expresa las contradicciones de la sociedad capitalista. No cabe duda entonces de eso en esta novela de Galdós. Giros en los nombres que señalan la contradicción entre las pretensiones de ciertos personajes y su realidad. Gente que vive en un mundo del pasado, repleto de estratificaciones que se encuentra de repente sumido en el atraso, la ignorancia y la pobreza. Demostración de la estupidez nunca consciente que trae consigo las creencias en santos y curas no muy comprometidos con la causa del señor.
El saber se convierte en un punto nodal que guía la trama. Los que tienen el saber tienen legitimidad y se encuentran en un posición de ventaja y de admiración de los demás hacia ellos. Son los poseedores de la modernidad. Pepe Rey, ingeniero, Inocencio, el párroco y Jacinto, el abogado, entran en constantes debates en torno a temas que se refieren al ateísmo, la política, la moral, etc., en fin, temas que resultaban inquietantes en su momento. En este choque de fuerzas se evidencia claramente el problema de la modernización que deja rezagado a ciertos grupos que responden al atraso por medio de la negación dogmática de todo lo que huela a centro y desarrollo (Madrid es la cuna de todos los males del mundo para los del pueblo).
Acá aparece también la distinción entre tipos de intelectuales: primero, Pepé Rey, que viene de Madrid y reconoce los límites de lo que se puede conocer porque ha conocido el método científico; Jacinto, abogado, siempre condenado a vivir en Orbajosa, creyente en la infinitud del saber y en la posibilidad de explicar el mundo entero desde su habitación en medio de un pueblo pobre y lleno de desempleados. El intelectual de provincia que considera el saber como un tipo de personalidad que trae consigo el éxito y los honores, siempre y cuando se ocupe el lugar de privilegio en el reconocimiento que le brindan los demás. Esto último es lo que procura Jacinto, el abogaducho, lograr en el transcurso de la novela.
Hay algo de romanticismo
todavía en este libro, no se puede negar. Rosario es una simple mujer abnegada,
entregada al amor y que vive su liberación como un constante sacrificio que
solo Dios puede entender. El amante, como es costumbre en el romanticismo, muere a causa de un amor imposible. Un amor que tiene como principal obstáculo las viejas maneras aristocráticas que son representadas en un tipo ideal por medio de Doña Perfecta.
Doña Perfecta representa la tradición en todo lo malo y en algo de lo bueno. Es hipócrita, solo quiere mantener el status quo, y está dispuesta a utilizar y hacer lo que sea para que su poder, sustentado en la riqueza y en lo moral, no sea puesto en entredicho. Los demás personajes cumplen una función instrumental en relación con las pretensiones de Doña Perfecta que se desespera al constatar como el mundo aristocrático que ella lideraba comienza a desintegrarse.
Pepe Rey, enamorado de Rosario, es acusado de ateísmo (por unas bobadas de las que se ríe Pérez Galdós), lo que le lleva al enfrentamiento con su tía, doña Perfecta. En ese enfrentamiento se dejan ver las dos lógicas que guían el antagonismo de la historia: la sociedad tradicional, estratificada y religiosa hasta la médula vs la sociedad de Madrid, atea, democrática y que busca la realización del individuo por medio del despliegue de la libertad. Ese es el centro de todos los debates y es el problema que nos quiere mostrar Galdós.
Se trata de un problema que resultó igualmente central para las sociedades latinoamericanas (como lo ha hecho ver Rafael Gutiérrez Girardot). Y que aún hoy, tristemente, tiene sus epígonos que se expresan en la academia de provincia -paradójicamente-. Acá en Pereira, por ejemplo, es muy fácil echar de ver que todavía nos vemos enfrentados entre aquellos que buscan el orden, las buenas costumbres y la realización de ideales cristianos (sean inconscientes o no) y entre aquellos que promueven la crítica, el libre pensamiento, la libertad negativa y la creatividad junto con su consustancial relatividad. En la universidad se mantienen las Doñas Perfectas que renacen cada nueva generación. Es todavía la historia que quizás se repite, no por la bobada tautológica de que el que no conoce la historia está condenada a repetirla, sino porque desconocemos nuestras propias capacidades creativas... bueno, solo hasta que vienen y nos dicen que sí valen la pena, como hizo Kurt Levy con Carrasquilla, por ejemplo. En Pereira hay gente que viene del centro y les dice para que son buenos a nuestros profesores, se lo están creyendo.
Mientras escribo esto hay dos profesores que hablan acerca de la vida en Bogotá y acá en Pereira. El primero dice que es muy bueno todo en Bogotá, lo cultural, las atracciones -utiliza esa palabra-, la gente, pero que es muy caro, muy peligroso, que "la sensación de inseguridad es tremenda", el otro solo asiente. Después, siguen diciendo que la vida en Pereira es muy tranquila, es muy relajada que es lo mejor y que el calorcito... Esto me recuerda la gente que vive en la propia provincia y que sueñan con ir a vivir al campo, cerca de la naturaleza, a un pueblo, al lado del buen salvaje que puede ser un campesino o el de la tienda que les vende la cerveza. Es como todo lo que hacemos acá: luchas por mantener lo tradicional y alejar la modernidad. En una de esas la modernidad ya es destrucción del medio ambiente o gente que no se sabe cuál es su preferencia sexual, ¡qué susto! Modernidad es lo que siempre se ha dicho y punto: ruptura de los límites.
Los límites que se rompen cuando se le da la espalda a la ciudad son simplemente el reforzamiento de una mentalidad conservadora que reduce todo a una moral cristiana. Así se desconoce la necesidad política que representa la ciudad para lograr la transformación de las condiciones. Irse al campo es un acto de totalitarismo que se sustenta solamente sobre un ideal burgués, exclusivamente realizable por quien tiene los medios, porque la gente del campo y del pueblo lo único que quieren es irse de allá, alejarse de ese subdesarrollo (por supuesto, no estoy hablando de desarrollismo). En eso hemos cambiado un poquito con respecto a lo que dice Galdós. Eso sí.